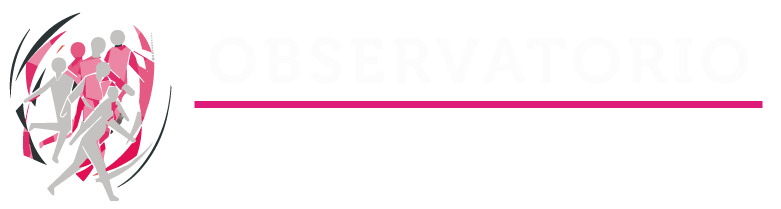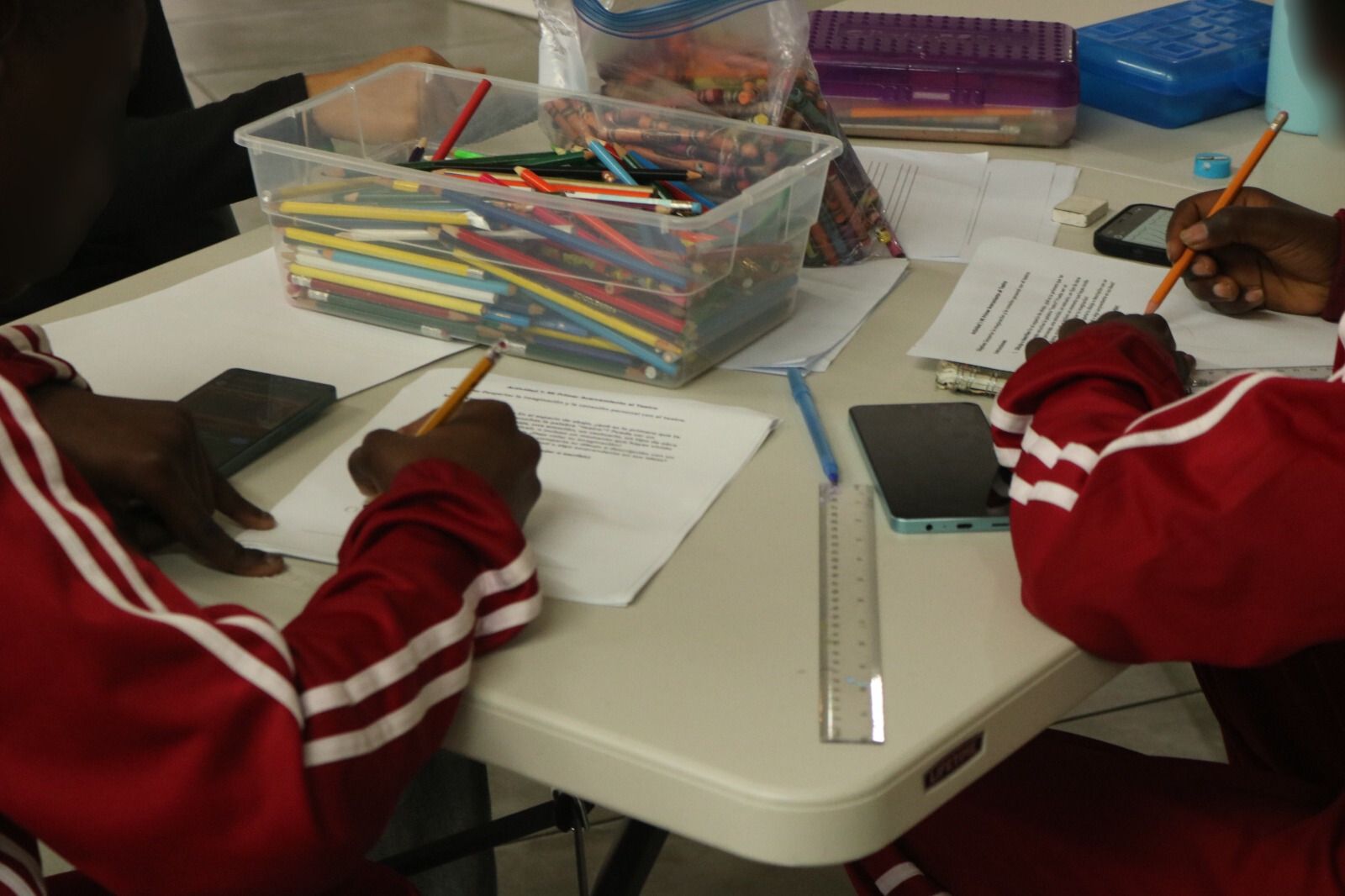Vigilar, deportar y castigar (SUSTITUIDA CON MANUAL DE IDENTIDAD)

Michel Foucault inicia Vigilar y castigar con la cruda descripción de una ejecución pública en la Francia del siglo XVIII. No es una elección casual: el autor quiere mostrarnos cómo el poder disciplinario de los Estados se anclaba en el cuerpo, a través del castigo físico, para escenificar el terror. Aquella violencia espectacular, sin embargo, fue gradualmente reemplazada por tecnologías de control más sutiles —como la cárcel— que internalizan la vigilancia y moldean sujetos “normales”, obedientes, útiles.
Este análisis foucaultiano sirve como base para comprender cómo los Estados contemporáneos —particularmente los Estados Unidos— ejercen formas de poder que operan bajo lógicas similares, ahora en el campo de las políticas migratorias. La deportación no es solamente una herramienta legal; es una forma de castigo político que utiliza el miedo y la ejemplarización para disciplinar a cuerpos racializados, empobrecidos, generizados, y fuera del marco legal de ciudadanía.
La historia de Kilmar Ábrego García —deportado “por error” a El Salvador bajo la acusación infundada de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13)— evidencia los dispositivos de vigilancia y exclusión que utiliza el Estado para legitimar actos xenófobos, amparándose en figuras legales anacrónicas como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789. Esta ley, reinterpretada por la administración Trump, se convierte en una herramienta de criminalización masiva, donde la verdad jurídica se ve subordinada al espectáculo político de la seguridad nacional.
Aunque Ábrego contaba con una orden judicial que impedía su deportación debido al riesgo de violencia en su país de origen, fue expulsado sin garantías procesales. Su caso refleja cómo la política migratoria actúa como un dispositivo de castigo que produce subjetividades peligrosas y al mismo tiempo invisibiliza los efectos psicosociales del encierro prolongado. El encierro afectó no solo su comportamiento personal, sino también sus vínculos familiares, lo que revela otra dimensión de la violencia institucional: aquella que fractura la vida íntima y emocional de los migrantes.
En este contexto, la interseccionalidad se vuelve clave para entender cómo operan múltiples sistemas de opresión: Ábrego es un hombre migrante, centroamericano, racializado, sin estatus legal, y potencialmente marcado por estereotipos de masculinidad violenta. Esta combinación lo convierte en un blanco ideal para las políticas del miedo, donde el castigo no solo es la deportación, sino lo que sobreviene después: exclusión, estigmatización y riesgo de muerte.
Las nuevas formas de deportación funcionan como dispositivos de abducción: hombres sin rostro, sin nombre y sin responsabilidad pública extraen a los migrantes de su cotidianidad por no portar un documento legal. Este acto va acompañado de una narrativa que deshumaniza, convierte en «alien» al otro, y justifica su desaparición simbólica y física. El cuerpo migrante —sobre todo si es masculino, moreno, tatuado o queer— se convierte en evidencia de amenaza a neutralizar.
Tal es el caso de Andry José Hernández Romero, un hombre venezolano de 31 años, artista del maquillaje y el vestuario, deportado al Cecot en El Salvador. Su «delito»: portar tatuajes en las muñecas, asociados erróneamente con el Tren de Aragua. En realidad, los tatuajes eran símbolos religiosos vinculados a la festividad de los Reyes Magos, una tradición que practica desde la infancia. Pero ni la explicación cultural ni el testimonio de sus familiares y abogados impidieron su encarcelamiento. La lectura del cuerpo, en este caso, funcionó como un juicio automático, racializado, queerfóbico y clasista.
La presunción de culpabilidad basada en la apariencia y el origen nacional revela un patrón: no se castiga un acto, sino una identidad. Las políticas migratorias se convierten en actos performativos de soberanía que, al estilo del suplicio público, buscan enviar un mensaje claro: cualquier cuerpo que no encaje con la norma blanca, anglosajona, heterosexual, productiva y legalizada es susceptible de ser castigado, excluido o eliminado.
Lo más alarmante es que estos casos son apenas los visibilizados por los medios. Decenas de personas son deportadas a contextos de violencia y muerte sin voz, sin defensa, sin nombre. La viralización de estas historias en redes sociales y medios tradicionales no es casual: es la expresión del miedo colectivo que recorre a las comunidades migrantes. Miedo a que su existencia misma sea criminalizada, a que sus cuerpos sean leídos como amenaza, a que cualquier diferencia sea utilizada en su contra.
El Estado, en esta lógica, no solo vigila y castiga: también selecciona, clasifica y expulsa. Produce categorías de vida indeseable que pueden ser descartadas sin consecuencias. Como bien lo advirtió Foucault, el castigo moderno ya no se inscribe en el cuerpo a través del suplicio, sino en el alma a través del aislamiento, el miedo y la deshumanización. Hoy, como entonces, la justicia se administra con fines de control y no de reparación.
Bibliografía
• Libros impresos:
Foucault, M. (1986). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI.
• Reportajes y artículos en línea:
https://elpais.com/us/migracion/2025-05-12/la-vida-bajo-la-lupa-de-kilmar-abrego-garciael-hombre-que-nunca-debio-ser-deportado-a-el-salvador.html
https://www.nytimes.com/es/2025/04/22/espanol/estados-unidos/razones-abrego-garciadeportado.html
https://www.bbc.com/mundo/articles/c2den2g07lwo
https://cnnespanol.cnn.com/2025/04/12/eeuu/hombre-deportado-error-vivo-megaprisionsalvador-ee-uu-trax
https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/16/who-is-kilmar-abrego-garcia
https://www.nytimes.com/es/2025/04/08/espanol/estados-unidos/trump-ley-enemigosextranjeros-deportacion-migrantes.html
Related Posts
Gobierno mexicano asegura que México no será Tercer País Seguro
Gobierno mexicano asegura que México no será Tercer País Seguro Por
Caen deportaciones de mexicanos y cruces fronterizos hacia EU
Caen deportaciones de mexicanos y cruces fronterizos hacia EU Por Nés
PLANTILLA COLABORACIONES ANÁLISIS Y OPINIÓN
Por autor(a) (Institución)
Avión con deportados venezolanos fue desviado a Puerto Rico por maniobras militares en el Caribe
Avión con deportados venezolanos fue desviado a Puerto Rico por manio
Muere un segundo migrante baleado en la oficina del ICE en Dallas tras días hospitalizado
Muere un segundo migrante baleado en la oficina del ICE en Dallas tras